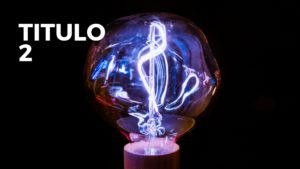Por: Miriam Yesenia Salgado Carmona
En diversas investigaciones sobre el desarrollo humano, el término juventud ha sido articulado para ubicar cronológicamente el periodo en el que se establece el comienzo y el final de la adolescencia; las perspectivas de su conceptualización están en función del vértice en el que se contemplen. De hecho, existe un debate entre psicólogos, sociólogos, endocrinólogos y neurólogos para situar los rangos de edad en los que la juventud se sitúa. Nosotros podríamos conceptualizarla de la misma manera que lo hace Luigi Tomasi (1998): una fase transitoria de la niñez a la adultez caracterizada por la construcción y descubrimiento del individualismo y la formación del propio sistema de valores. Con esta conceptualización podemos asumir que la adolescencia no es únicamente una condición biológica.
De hecho, la juventud podríamos pensarla como una serie de acontecimientos internos que conllevan a la mutación física y psicológica. Cabe mencionar que la juventud constituye un conjunto social de carácter heterogéneo donde cada subgrupo desea diferenciarse del resto y de los adultos. Los jóvenes buscan desarrollar a su vez un sentido de pertenencia, es por ello que dentro de la interacción interpersonal podemos ver grandes variaciones de grupos sociales, cada uno de ellos con sus propias características, como lo es la vestimenta, el vocabulario, el sistema de creencias y subculturas musicales, por mencionar algunos. Mismos grupos que pretenden reflejar la subjetividad en puertas de asunción, sin embargo, el objeto de ser no se culmina puesto que la sociedad dirige al adolescente hacia la eterna imitación de sus padres, esto debido al fuerte rechazo frente a la individualización.
Dentro de este ímpetu por desarrollar su sentido de pertenencia hacia la reafirmación de su identidad, el joven transita y vuelca su mirada hacia la sociedad, “la imitación paternal queda de lado”, para mirar el horizonte fuera de su circulo primario. Françoise Dolto decía que, en la juventud “todos los juicios surten efecto” (Dolto, 1990; p. 13); justamente con esta reflexión que hace el autor podemos comprender por qué ciertos grupos de adolescentes son víctimas del bullying. A partir de la teoría de Dolto (op. cit.) es que articulamos la idea de que los comportamientos sociales del adolescente están en función de la cultura, del entorno y de sus pares. También podemos afirmar que la teoría de Dolto, en nuestros días es un ideal, ya que en nuestros tiempos esa mirada hacia otro horizonte queda truncada por la avasalladora cultura dominante que nos envuelve.
Las vicisitudes que le acontecen al joven son numerosas, abordaremos una que interviene como factor de riesgo de los comportamientos sociales indeseables en esta cultura dominante globalizada; desde la infancia hasta la adolescencia prevalece la colonización de lo adulto, la cultura dominante coloniza el mundo juvenil hasta hacerlo irreconocible, haciendo inexistente su diferenciación con lo adulto; el adolescente es atiborrado de la forzada maduración. Lo joven es un constructo adulto y no del joven, es decir, hay una premura porque el joven devenga adulto, el adulto es entonces quien dictamina los comportamientos adecuados e inadecuados del adolescente, quizá la falta de autonomía económica del adolescente es el móvil que el adulto utiliza en su argumento para ejercer control sobre él, sin embargo, estas acciones dejan al adolescente carente de voz; está sin eco, es debido a la coerción autoritaria que se ejerce sobre él.
Hoy en día prevalece una crisis identitaria, puesto que en su mayoría los comportamientos sociales de los adolescentes están orientados a conductas psicopatológicas que evidencian la inestabilidad que atañe al joven, y es que los espacios recreativos para adolescentes son cada vez más escasos, los grupos sociales promueven en su mayoría la violencia, la discriminación y marginación de los no pares.
Uno de los aspectos relevantes es que estas conductas son desarrolladas de manera paulatina, es decir, muchas de ellas son el reflejo de una infancia no resuelta, en estas categorizaciones, es importante tomar en cuenta que los adolescentes no están exentos de contradicciones internas, por lo que implica una dificultad para precisar conductas, en un terreno inestable.
A principios del siglo XXI, el término cultura juvenil ya no significa lo mismo que anteriormente. Ya no indica rebelión, abstención o rechazo del sistema social; ni siquiera significa experimentar directamente con los estilos de vida alternativos que se encuentran fuera de un sistema social dado. La juventud se ha sumido en una tremenda pasividad, el mismo contexto violento, así como la cultura dominante, convocan a permanecer en el círculo primario, el joven queda privado de transitar una adolescencia autoconstruida a partir de otros contextos, de otras esferas.
En definitiva, debemos convocar a la juventud a luchar por su propia existencia desde sus propias contradicciones y diversidades culturales. Hacer valer la voz joven permitiría una adolescencia autoconstruida, de esta manera asumir la libertad de elegir su identidad así como la capacidad de ser constructor de porvenires, formar parte de la resistencia frente a la cultura dominante, a su vez permitirá reconciliar la individualidad frente a la colectividad.
Referencias
- Tomasi, L. (1998) “Adolescence/Youth Culture”. En Encyclopedia of Religion and Society, coordinado por William H. Swatos. Walnut Creek: Rowman Altamira Press,.
- Dolto, Françoise. (1990). La causa de los adolescentes. Editorial Paidós Mexicana.